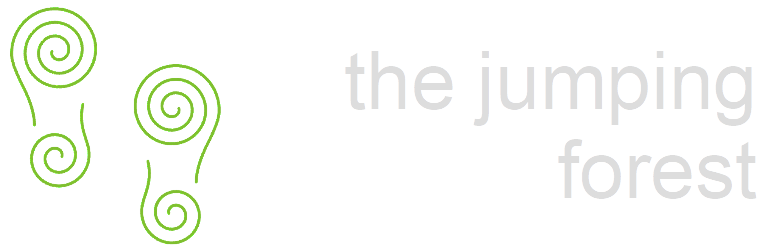Mastroianni nos recibe con un gran abrazo verbal y un brillo de ojos que atrapa. Nos dejamos llevar hacia la mesa al fondo del bar. Un canal de television gallega ofrece el parte diario que sobrevuela la sala buscando oídos que contaminar.
Mastroianni nos recibe con un gran abrazo verbal y un brillo de ojos que atrapa. Nos dejamos llevar hacia la mesa al fondo del bar. Un canal de television gallega ofrece el parte diario que sobrevuela la sala buscando oídos que contaminar.
Un albariño, un godello, y unas aceitunas aliñadas con chimichurri casera amenizan la espera de la veggie pizza. El salvamantel de papel nos coloca en el mapa del camino y brindamos por el gozo de la dicha presente.
A mil kilometros de distancia una joven cruza con cautela el paso de cebra que la lleva a la tienda. Sus manos sudorosas delatan cierto nerviosismo. Se tambalea al subir el peldaño, como si hubiera perdido su centro de gravedad. Rápidamente se une al rebaño y un quemazón en el estómago la distrae de las explicaciones del dependiente. Pregunta a su Apple Watch cuánto es seiscientos ochenta y nueve dividido entre veinticuatro y pasa la tarjeta de crédito por el datáfono mientras su corazón emite un leve rugido. A su vuelta cruza el paso de cebra dando pequeños saltos. Aprieta fuerte su mano derecha contra la mochila para recibir la presunta felicidad que le brinda la minúscula caja de color lila que hay en su interior. En ese momento no es consciente de que a cada paso que da la felicidad anhelada se evapora para mezclarse con las de cientos de personas a su alrededor.
Mastroianni se anima a compartir una pizca de saudade porteña. Hace veinte años que llegó de Argentina y aún se le eriza la piel al recordarse caminando por el centro de Buenos Aires. Tangos, asados, familia y viajes ocupan la conversación. Antes de traer el postre, coloca el dedo índice en el centro del pecho, allí donde radica el espacio del corazón y nos dice, si acá no hay felicidad no importá que hagas o que tengas, vos no te mantenés de pie y caés continuamente. Da media vuelta y desaparece por la puerta de la cocina para volver con una ración extra de tiramisu que endulza nuestra bien valorada felicidad interior.