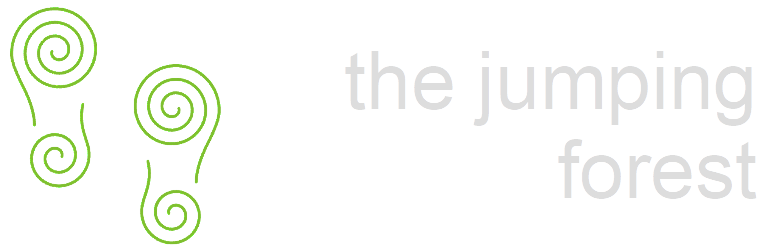El día anterior vi un vídeo donde las mochilas salían disparadas del ferry y no les quité el ojo en todo el trayecto, como si sostenerlas con la mirada fuera una forma de mantenerlas a salvo. El ferry, algo cansado y destartalado, nos dejó en el embarcadero y un longtail nos depositó, uno a uno, en el alojamiento.
~
No había carreteras, ni motos, ni souvenirs. Ni siquiera un seven eleven. Solo cinco alojamientos, una playa que se estiraba con la marea baja, siete restaurantes, un salón de belleza para trenzar el pelo, manos que masajeaban al final del día y una familia de cucarachas viviendo con nosotros junto al mar. Volvió la primera y la segunda serie al amanecer y también una lumbar irritada que la masajista adormecía al caer el sol que nunca alcanzamos a mirar de frente.
~
En la siguiente ocasión la etiqueta colocada fue redonda y blanca. En la hora y media de transbordo las mochilas se quedaron aparcadas en una columna del tumultuoso puerto mientras corrimos hasta el restaurante vegano donde nos esperaba un festín. Ellas entraron las últimas al bote y nosotros fuimos los primeros en salir. Al pisar el nuevo embarcadero algo se aflojó por dentro. En el término medio está la virtud, pensé, y supe que exactamente ahí, se encontraba esta isla.
~
Había una quietud difícil de explicar, unas ráfagas de viento con sabor a cannabis, decenas de sonrisas relajadas, un mar en calma, atardeceres regados con cerveza local servida en cocos, cientos de mandalas dibujados por cangrejos y el restaurante de Alnwur, donde tres generaciones de mujeres tienen bajo su cuidado a nueve conejos. La abuela trenza los manteles, la madre sirve sobre ellos los platos, y la hija hace magia en la pequeña cocina. Que la luz de tus ojos nunca se apague, me dijo al despedirnos con un abrazo que aún permanece.
~
No había carreteras, ni motos, ni souvenirs. Ni siquiera un seven eleven. Solo cinco alojamientos, una playa que se estiraba con la marea baja, siete restaurantes, un salón de belleza para trenzar el pelo, manos que masajeaban al final del día y una familia de cucarachas viviendo con nosotros junto al mar. Volvió la primera y la segunda serie al amanecer y también una lumbar irritada que la masajista adormecía al caer el sol que nunca alcanzamos a mirar de frente.
~
En la siguiente ocasión la etiqueta colocada fue redonda y blanca. En la hora y media de transbordo las mochilas se quedaron aparcadas en una columna del tumultuoso puerto mientras corrimos hasta el restaurante vegano donde nos esperaba un festín. Ellas entraron las últimas al bote y nosotros fuimos los primeros en salir. Al pisar el nuevo embarcadero algo se aflojó por dentro. En el término medio está la virtud, pensé, y supe que exactamente ahí, se encontraba esta isla.
~
Había una quietud difícil de explicar, unas ráfagas de viento con sabor a cannabis, decenas de sonrisas relajadas, un mar en calma, atardeceres regados con cerveza local servida en cocos, cientos de mandalas dibujados por cangrejos y el restaurante de Alnwur, donde tres generaciones de mujeres tienen bajo su cuidado a nueve conejos. La abuela trenza los manteles, la madre sirve sobre ellos los platos, y la hija hace magia en la pequeña cocina. Que la luz de tus ojos nunca se apague, me dijo al despedirnos con un abrazo que aún permanece.