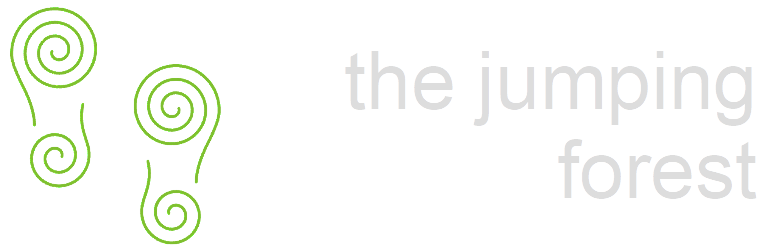- Escrito por Maribelia
 Hubo un tiempo en que Arambol no estaba en los mapas, sino en los sueños de quienes llegaban con las mochilas rotas y los pies descalzos, buscando una orilla donde el mundo no gritara tanto.
Hubo un tiempo en que Arambol no estaba en los mapas, sino en los sueños de quienes llegaban con las mochilas rotas y los pies descalzos, buscando una orilla donde el mundo no gritara tanto.
- Escrito por Maribelia

- Escrito por Maribelia
 El coche nos dejó en el embarcadero fantasma sin instrucciones y con sueño acumulado, tres horas antes de la hora de salida.
El coche nos dejó en el embarcadero fantasma sin instrucciones y con sueño acumulado, tres horas antes de la hora de salida.
- Escrito por Maribelia
 Fueron de los primeros en apuntarse al viaje y celebramos aquella intuición como si fuera un presagio.
Fueron de los primeros en apuntarse al viaje y celebramos aquella intuición como si fuera un presagio.
- Escrito por Maribelia
 Bajé de la moto sin saber muy bien dónde colocar el cuerpo. El valle estaba repleto de personas reunidas para celebrar el funeral de un padre y su hija, muertos tres años atrás.
Bajé de la moto sin saber muy bien dónde colocar el cuerpo. El valle estaba repleto de personas reunidas para celebrar el funeral de un padre y su hija, muertos tres años atrás.
- Escrito por Maribelia
 Fue el primero en venir a saludar y nos escoltó hacia el bungalow. Se regaló una siesta estratégica sobre las baldosas y nos despertó con puntualidad canina para disfrutar el sunset.
Fue el primero en venir a saludar y nos escoltó hacia el bungalow. Se regaló una siesta estratégica sobre las baldosas y nos despertó con puntualidad canina para disfrutar el sunset.
- Escrito por Maribelia
 Después de la barquita surcando un mar entre manglares, un trayecto de trece horas en coche sin aire acondicionado, un breve descanso en una habitación de hotel, una travesía de doce horas en la cabina del capitán del ferry y un último barco de hora y media al amanecer, alcanzamos nuestro destino a tiempo para desayunar.
Después de la barquita surcando un mar entre manglares, un trayecto de trece horas en coche sin aire acondicionado, un breve descanso en una habitación de hotel, una travesía de doce horas en la cabina del capitán del ferry y un último barco de hora y media al amanecer, alcanzamos nuestro destino a tiempo para desayunar.
- Escrito por Maribelia

© 2026 The Jumping Forest